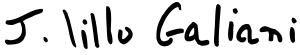Judas Iscariote
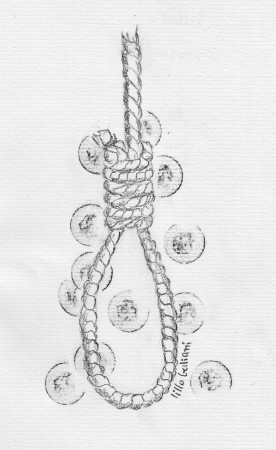
Era la última ocasión en que el Maestro se reunía para cenar con sus discípulos. En la sobremesa anunció que Pedro negaría conocerle ni tener alguna relación con él; por tres veces lo haría, asustado y acosado por la turba, antes de que un gallo cantara en la madrugada. También predijo que uno de aquellos doce comensales, aquellos con los que había convivido en camaradería durante tres años, le traicionaría vendiéndole por un puñado de monedas…
Releía el gran Leonardo este pasaje del Nuevo Testamento en los pequeños descansos que el pintor tomaba para revisar, bajando del andamio, en conjunto el trabajo que realizaba. Un mural de casi nueve metros de largo y más de cuatro metros y medio de altura; por encargo de los dominicos de Santa María de la Gracia en Milán, a expensas de Ludovico Sforza, Duque del Milanesado. Ubicado el mural en una pared del gran refectorio (comedor) de este convento y archiconocido por “La última cena”.
Casi terminado al cabo de dos años, dado que el excelso pintor no era partidario de las prisas y, aun, en muchas ocasiones dejó encargos inconclusos, faltaban sólo algunos detalles generales y el acabado de una figura que se mostraba sin rostro. Aquel apóstol sin faz no era otro que el tesorero del grupo, el predestinado -podía haber sido otro-, el que cargó con el peso de ser el traidor, de vender al Maestro y cuyo beso es símbolo de traición y perfidia; aciago papel en aquel drama para el llamado Judas Iscariote.
Sin hacer mucho caso a los apremios del prior para que diera término al mural, el maestro no encontraba un modelo donde inspirarse para reflejar en el rostro, a través de sus pinceles, los sentimientos del apóstol infame. Y ante este inconveniente, decide solicitar de Ludovico un permiso mediante el cual pueda visitar libremente la prisión en busca de algún reo con rostro truculento. El Duque, harto de las quejas del prior, extiende gustoso un documento en el que se da permiso a su portador para campar a sus anchas por la prisión milanesa.
Leonardo siente cierta aprensión al oír el rechinar de los goznes y el choque de las enormes puertas contra el pétreo dintel al cerrarse a sus espaldas. El alcaide, extrañado ante el ilustre personaje, lee en la misiva enviada a su persona el motivo de la visita e inmediatamente se pone, sin condiciones, al servicio del maestro. Tras las órdenes oportunas, comienzan a salir al patio un grupo de facinerosos, algunos con grilletes en los pies, otros en las muñecas y todos tapándose los ojos, cegados por una luz que hacía tiempo no veían. Señala a cinco para, de éstos, escoger al definitivo. Conducido a una de las pocas estancias luminosas de aquel siniestro lugar, esparce sobre una mesa sus útiles de dibujo y ruega que vayan pasando, de uno en uno, los señalados para elegir definitivamente su modelo. Tras un detenido examen, decide de cual tomará sus rasgos faciales.
El gran erudito comienza a realizar un boceto de aquella cara embrutecida por la vida; sobre el papel refleja admirablemente los profundos surcos faciales del abyecto personaje, de rictus inamovible. Desde sus oscuras cuencas, los ojos duros como el diamante, le miran fijamente. Pero Leonardo, gran conocedor del ser humano, atisba en aquella mirada de acero un ligerísimo destello humano, un imperceptible brillo de bondad, y piensa que quizás aquel hombre en otros tiempos…
Cuando ha terminado, satisfecho de poder trasladar, por fin, aquel rostro a la figura del Iscariote, indica al reo que puede retirarse, pero éste se queda inmóvil ante la mirada interrogativa de Leonardo.
-Maestro, ¿no os acordáis de mí?
Pero el artista, tras un momento de observación, niega con la cabeza. El convicto con los brazos caídos y la barbilla clavada en el pecho, hace un comentario que deja al gran artista con el corazón encogido.
-Hace diez años, en otro lugar y circunstancias, yo posé para vos, os inspirasteis en mi rostro para un San Juan, el discípulo amado de nuestro Señor.