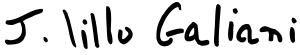Estatuas de oro
Cuando el sol incide sobre las superficies áureas, reflejan rayos fulgurantes; los centelleos amarillos cambian a lo largo del día: tonos claros de mañana a rojizos de fundición cuando la tarde declina. Diríase que el rey Midas posó sus dedos en las formas y quedaron convertidas en estatuas de oro macizo. Naturalmente no son de oro macizo, ni de oro huecas; tampoco son de oro sino doradas. En ellas, literalmente, sí es oro todo lo que reluce, hasta cierto punto, hasta cierta profundidad en la epidermis del metal precioso, que es ínfima.
Las estatuas doradas, son piezas fundidas en bronce a las que se les ha aplicado, por métodos industriales, una delgada capa, eso sí, de oro puro. La industria del dorado de esculturas tuvo su auge en el París del siglo XIX, donde más de seiscientos obreros, repartidos en varios talleres, se dedicaban a esta actividad. El método que se empleaba fue el llamado dorado por medio del mercurio o dorado al fuego. Este método aprovecha la cualidad del mercurio de disolver, en proporciones adecuadas, al oro. Tras un prolijo, delicado y nocivo proceso, aquí resumido, se doraban las estatuas de bronce por grandes que fueran.
Las esculturas procedentes de la fundición, tenían unas características especiales. Debían estar bien cinceladas, con superficies bien definidas, carentes de imperfecciones como picaduras, pequeñas grietas etc. Cualquier pequeño defecto, imperceptible o sin importancia en un bronce patinado, eran aumentados y muy patentes en una estatua dorada.
El primer paso era preparar la amalgama de oro. El metal precioso debía ser totalmente puro, laminado finamente para mejor combinación con el mercurio. Después de pesado se calentaba al rojo en un crisol, a continuación se añadía el mercurio en la proporción de ocho partes por una de oro, removiendo la mezcla hasta que el oro quedaba bien disuelto. Se vertía la amalgama en agua para lavarla y separar el mercurio sobrante, obteniendo una mezcla pastosa que, tras laborioso trabajo, estaba compuesta de 33 partes de mercurio y 77 de oro. Las esculturas a dorar debían, primeramente, recocerse en hornos de leña para eliminar todo resto de grasa o impurezas en las superficies. El óxido superficial generado por la cocción, era eliminado con ácido sulfúrico diluido en agua; esta operación de desoxidado se denominaba blanquimento.
Una vez preparada la pieza, se impregnaba una pequeña superficie de la misma con una disolución de nitrato de mercurio. La herramienta consistía en un pincel de hilos finos de latón, llamado grata. Con el mismo pincel, se aplicaba la amalgama sobre la superficie tratada, repitiendo estas operaciones hasta que la escultura quedaba totalmente cubierta de una capa de amalgama. Lavada la pieza abundantemente con agua, era expuesta al fuego para que el mercurio se volatilizara quedando, únicamente, el oro adherido a la pieza. Tras nuevos lavados con distintos líquidos, se bruñía la superficie dorada, total o parcialmente, para que adquiriera brillo.
Todas las operaciones para el dorado del bronce eran sumamente perjudiciales para los operarios, el mercurio en estado liquido o de vapor, suponía un grave peligro ya que, como es sabido, dicho metal es muy venenoso. Una asociación de obreros doradores de París, daba a conocer, en un folleto informativo, las incidencias en esta actividad entre 1840-1843, durante estas fechas enfermaron sesenta obreros y murieron tres; todos ellos atacados por el mercurio. Este método dejó de utilizarse por su peligrosidad y por los avances de nuevas técnicas como la galvanoplastia, aunque ya no se doran estatuas de gran tamaño. Al no ser atacado el oro por ningún agente externo, estas esculturas, mantienen hoy su brillo áureo como el primer día de ser expuestas.
Es muy conocida la estatua ecuestre de la heroína de Francia Juana de Arco en la Plaza de las Pirámides de París, cerca del Louvre. Pero son muchas las estatuas doradas repartidas por la capital francesa. Quizás la mayor concentración de estatuas doradas se encuentre en el los bellísimos jardines del palacio Peterhof, cerca de San Petersburgo. Fue mandado construir por el despótico zar Pedro I, con la intención de eclipsar a Versalles. Impresionantes estatuas en pedestales o en las innumerables fuentes, ornan por doquier el maravilloso conjunto barroco a orillas del Báltico.