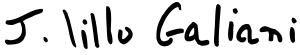El retrato (I)
Los rayos de sol se filtran por el gran ventanal e iluminan el salón. En un rincón, tres músicos con instrumentos de cuerda interpretan una hermosísima melodía. En el ambiente flotan aromas de rosa y jazmín. Sobre una tarima bellamente engalanada con terciopelos, la enigmática dama posa sentada en un sillón, girando levemente el rostro a su izquierda. El maestro mira alternativamente a la modelo y al caballete donde descansa la tabla de álamo en la que, mediante la técnica del “sfumato”, va fijando prodigiosamente la sonrisa enigmática de la esposa de Bartolomeo del Giocondo, Mona Lisa. Leonardo ha preparado minuciosamente todos los detalles para que la señora se sienta plácida y relajada, y así, él pueda llevar a cabo el retrato más famoso del mundo. Efectivamente, de esta manera procedía Leonardo da Vinci cuando retrataba a algún personaje, sin tener en cuenta el tiempo ni los medios que invertiría en la realización del retrato.
En contraposición a tan delicados y cuidadosos preparativos para retratar a una dama por este genio del Quattrocento italiano, estoy seguro que mi profesor de dibujo en bachiller, D. Antonio López Gutiérrez, batió el record en rapidez y sin preparativos, al retratarnos a los alumnos en la hora de clase. Las aulas eran viejos camaranchones sitos en lo que hoy es el “Centro Cultural Cecilio Muñoz Fillol”. Improvisadas mientras se construía el nuevo Instituto Bernardo de Balbuena, en los aledaños de parque Cervantes.
A los que nos interesaba el dibujo, sabíamos de sus dotes para el retrato. Aquél día le preguntamos, con cierta retranca, si sería capaz de retratarnos a los de la clase. D. Antonio, con su gracejo andaluz, carácter socarrón, llano y directo, nos mandó a un lugar un tanto escatológico. Pero como también era bonachón y amable, reaccionó enseguida, quizás algo picado. Con su voz atiplada nos ordenó que fuésemos sentándonos en la silla que había colocado frente a su mesa. Para no perder tiempo, por orden de lista, un alumno ya estaba de pie, esperando para sentarse cuando se levantaba el anterior; antes de hacerlo, entregaba su bloc de dibujo al profesor. El retrato sería de perfil, para tardar menos. D. Antonio comenzó a mover el lápiz vertiginosamente, con trazos rápidos y seguros, plasmaba en el papel la esencia de nuestros perfiles. Cuando sonó la sirena, los veintitantos alumnos, nos enseñábamos unos a otros el boceto, contentos y asombrados de la rapidez de D. Antonio; éste movía su bigotito y reía satisfecho, con la cara y con la barriga, mostrando sus paletas separadas.
Otro día nos llevó a un pequeño grupo a su casa para visitar el taller. En las paredes colgaban numerosos lienzos y algunos retratos vestidos y desnudos de una hermosa mujer que nosotros creímos identificar como su señora. D. Antonio sonreía viendo nuestras caras de gazmoños, mojigatos y gaznápiros, y quizás alguna mirada furtiva y lujuriosilla.
En el año 1.999 se convocó un concurso nacional para llevar a cabo un monumento en memoria del malogrado ciclista Manuel Sanroma Valencia, en Almagro. “Lolo”, firme promesa de este duro deporte, perdió la vida en una etapa de la Vuelta a Cataluña. Entre los proyectos presentados, fue elegido el mío, lo que me supuso doble satisfacción pues el día del fallo, tuve la agradable sorpresa de saludar a D. Antonio –jubilado hacía tiempo- que había sido miembro del jurado. El peso y el paso del tiempo lo habían encorvado cruelmente, se apoyaba en un corto bastón. Naturalmente no se acordaba de mí ¿cuántos alumnos habrían pasado por sus clases? Pero se alegró al saber que un antiguo alumno suyo había ganado el concurso. Mantuvimos una extensa y sustanciosa charla, recordando su estancia en Valdepeñas y sus animadas clases de dibujo en aquellas vetustas cámaras.