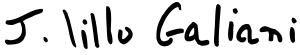Nunca firmó sus obras, excepto una
Hacía pocos días que el escultor había terminado su obra; ya se había colocado en la capilla de la “Virgen de la febbre”, en la basílica, y tenía noticias del revuelo que estaba causando por parte de artistas y del público en general. Quiso comprobar personalmente si era cierto que la gente hacía cola para admirar el grupo escultórico; se dirigió al templo, situándose en un lugar discreto mezclado con la gente, pues aún no era conocido, y pudo comprobar que, efectivamente, los comentarios de los visitantes eran de elogio, respeto y admiración ante una obra de tan extraordinaria belleza.
El grupo se componía de dos figuras; una madre sostenía en su regazo al hijo muerto, en una actitud tranquila y serena. La escultura, pulida con primor, maestría e infinita paciencia, lucía una textura que más parecía piel que superficie marmórea.
Pero entre los murmullos elogiosos, dos personas llamaron su atención y más lo que comentaban:
– ¡Es una obra espléndida, magnífica! y, ¿Quién dices que la ha realizado?
– Es la última obra de Cristóforo Sollari, el milanés.
El escultor sintió que la sangre le circulaba a toda velocidad, sus músculos se tensaron, la fogosidad de sus veintitrés años y su terrible carácter, le hicieron apretar los puños y salir precipitadamente al exterior sintiendo que la ira le comprimía el pecho. ¡Aquella amada obra la había esculpido él, sólo él! ¡Era suya! Bueno…, el cardenal de San Dionigi le había pagado cuatrocientos cincuenta ducados; pero daba igual, la propiedad espiritual ¡Jamás nadie podría arrebatársela! ¡Quién diablos era aquél Cristòforo!
Se encaminó al modesto taller, cogió una pequeña maza, varios cinceles de distintas bocas y acero bien templado y unos velotes de sebo; metió todo en un pequeño saco de cuero y volvió a la basílica. Se sentó en un banco y esperó con suma impaciencia a que el encargado del templo diese la orden de desalojarlo. Cuando quedó casi vacío, se escondió en las sombras de un apartado rincón tras una gruesa columna y esperó a que las pesadas puertas se cerraran. Allí quedó envuelto en el silencio del templo.
Se dirigió a la escultura y encendió los velotes de manera que la iluminaran adecuadamente; tomó maza y cinceles y estudió dónde grabar su firma; debería ser visible sin dañar la obra. Tras unos momentos eligió el sitio; con pequeños y certeros golpes fue esculpiendo en el mármol su nombre y el de su ciudad. Una vez que hubo acabado, recogió todo sin dejar rastro y esperó a la mañana para que abrieran de nuevo la basílica. Cuando oyó el rechinar de los goznes, se escondió donde ya lo había hecho, y cuando desapareció el encargado salió a la calle. Bañado por los rayos matutinos se dirigió a su cuarto alquilado; tendido en el camastro, se sintió satisfecho y quizás un poco arrepentido de su arrebato de vanidad. El caso es que, era la primera escultura que firmaba pero jamás volvió a firmar ninguno de sus trabajos, en adelante no fue necesario, sus obras, aún las inacabadas, gritarían sordamente quién fue y quién es su autor.
A partir de ese día y a lo largo de cinco siglos, los visitantes admiran la escultura, que aún sigue en la basílica de la ciudad eterna, y leen en el ceñidor que atraviesa el pecho de la madre, cual camino recto entre hermosos e intrincados pliegues de mármol :
MICHAEL ANGELUS BONAROTUS FLORENTIN FACIEBAT